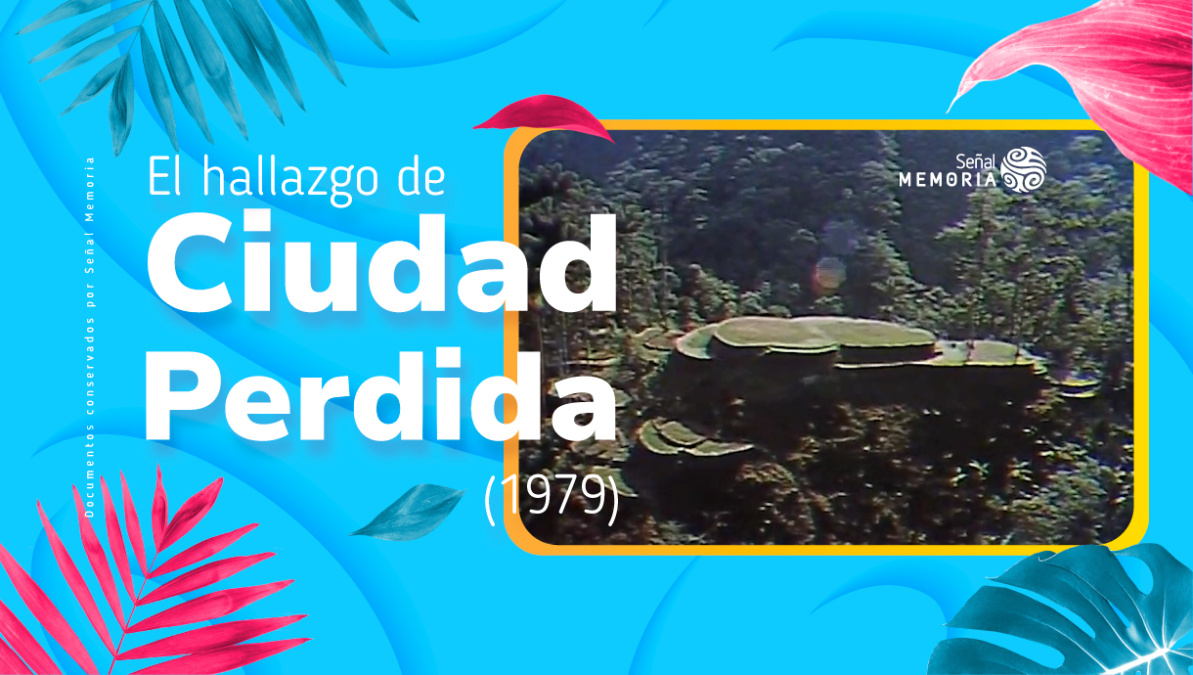Afortunadamente estuve en una ciudad donde cada piedra centenaria, cada monumento, cada instante de la hermosa bahía es un motivo para seguir dándole vueltas a este diario molinillo de impresiones." Gabriel García Márquez, en “Visita a Santa Marta”, El Heraldo, 1950.
Este texto explora cómo Santa Marta, a 500 años de su fundación, se piensa y se narra a través de prácticas culturales que encarnan memoria viva: la cocina como tecnología de transmisión intergeneracional, el fútbol como lenguaje de arraigo colectivo y las fiestas populares como territorios de creación.
A los quinientos años de su fundación española, Santa Marta no solo es la ciudad más antigua de Colombia y una de las primeras en Sudamérica. También es —y sobre todo— un territorio vivo, plural, atravesado por migraciones, memorias, disputas. Fundada el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas, sobre un territorio ancestral habitado por pueblos originarios como los Tayrona, la ciudad ha sido escenario de conquista, resistencia y reinvención constante.
El documental Más samarios que El Morro, producido por Señal Memoria y disponible en RTVCPlay, propone una mirada a la historia desde la memoria viva que guardan sus cocinas, estadios y fiestas populares. Es un ejercicio de archivo encarnado, popular, que se activa en las imágenes registradas para la televisión pública.
Este artículo recoge uno de los ejes del documental: la celebración. Como una forma radical de habitar el tiempo, de reclamar pertenencia y de narrarse como territorio.
1- Fogones donde se cocina la historia
En Santa Marta, la cocina es conocimiento, familia, identidad, es una práctica situada donde confluyen memorias corporales, tecnologías domésticas y saberes populares. Lo que se come, cómo se cocina y con quién se comparte da cuenta de siglos de mestizaje, resistencia, cambios, adaptación e invención en uno de los principales enclaves portuarios del Caribe colombiano.
Los ingredientes fundamentales de la dieta samaria —guineo verde, yuca, ñame, ñampí— ingresaron a América a través del comercio transatlántico de esclavizados, y se integraron a las cocinas locales en diálogo con cultivos indígenas y técnicas africanas de cocción lenta, ahumado y fritura profunda. En paralelo, la migración sirio-libanesa del siglo XX introdujo especias, frutos secos y preparaciones como el kibbeh o el arroz con almendras, que fueron reinterpretadas en clave local, combinando disponibilidad de recursos con continuidad de memorias culinarias.
Más que una suma de influencias, la cocina samaria expresa una lógica de supervivencia y transformación. Platos como el cayeye o el ‘resuelve’ nacen en contextos de escasez, pero devienen emblemas de identidad. Las arepas de huevo, empanadas y carimañolas condensan una tecnología culinaria transmitida oralmente entre mujeres, a través de generaciones. Las variaciones barriales —según acceso a mercados, temporadas de pesca o redes familiares— muestran una geografía afectiva y económica que no responde a recetas fijas, sino a condiciones materiales cambiantes.
Cusgüen, Freddy (Director). (2001). Sabor a mí, capítulo 15 – Santa Marta. Bogotá: Inravisión – Señal Colombia. Archivo Señal Memoria, BTCX30-008193.
La comida implica actualizar una relación con el entorno, con los ciclos productivos, con el pasado. Las prácticas culinarias reproducen formas de trabajo, jerarquías de género, formas de transmisión intergeneracional y estrategias de sostenimiento comunitario. Se cocina en patios, en fuegos callejeros, en cocinas compartidas. Y allí se negocian pertenencias, se articulan memorias, se reinscriben los cuerpos.
2- ¡Ponerse la camiseta por la ciudad!
Desde mediados del siglo XX, el fútbol adquirió una centralidad definitiva en la vida urbana latinoamericana. En Santa Marta, este fenómeno encontró un territorio fértil donde las canchas no fueron solo espacios de juego, sino escenarios de afirmación colectiva. Allí, la historia del Unión Magdalena, fundado en 1953 sobre la base del antiguo Deportivo Samarios, no puede separarse del relato urbano ni de los afectos populares de la ciudad. En 1968, el Unión se convirtió en el primer equipo del Caribe colombiano en conquistar el campeonato profesional, inscribiendo su nombre —y el de Santa Marta— en la historia del fútbol nacional.
Aquella hazaña sigue viva en la memoria colectiva de la ciudad, no solo por su valor deportivo, sino por su significado simbólico en una región que hasta el momento era excluida de los centros del poder futbolístico nacional.
Desde entonces, el Unión Magdalena ha sido un referente constante para Santa Marta, incluso en los periodos en que los resultados deportivos fueron adversos. Tras su consagración nacional, el club enfrentó décadas marcadas por inestabilidad institucional, escasez de recursos y descensos prolongados.
Aun así, su vínculo con la ciudad se sostuvo, alimentado por generaciones de hinchas que lo reconocen no por los títulos, sino por su presencia cotidiana, por su arraigo barrial, por los relatos familiares que lo inscriben en la vida de la ciudad.
Orozco Tascón, Cecilia (Directora). (1995). Noticiero de las Siete N7, Unión Magdalena vs. Deportes Tolima 1995. Santa Marta: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-063986.
Figuras como Eduardo Vilarete en los años ochenta o Didier Pérez en los noventa ampliaron la historia del club más allá de su única estrella. A ello se suma la cantera popular del barrio Pescaíto, de donde surgieron jugadores que hicieron carrera nacional e internacional, como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien debutó profesionalmente en el Unión Magdalena en 1981.
De cara a los 500 años de Santa Marta, el Unión Magdalena sigue siendo uno de los principales lenguajes con los que la ciudad se piensa, se celebra y se reconoce.
3- Tambores que marcan el calendario
Santa Marta celebra con el cuerpo entero. Su calendario se mide en ritmos, disfraces, procesiones, letanías y bailes colectivos. Desde el periodo colonial hasta hoy, las fiestas han sido formas de afirmar territorio, disputar representaciones y mantener viva la memoria. Algunas emergen del sincretismo religioso; otras responden a ciclos agrícolas, pesqueros o marinos; muchas nacen del deseo profundo de estar juntos. En esta ciudad costera, celebrar es una manera de narrar quiénes fuimos y quiénes quizás seremos.
Una de las fiestas más emblemáticas es el San Agatón de Mamatoco, celebrado cada febrero. Aunque invoca a un santo de origen siciliano, su práctica local mezcla elementos de carnaval, promesa católica y parranda callejera. Se camina en procesión, se baila porro y cumbia, se lanza maicena y se reparten bebidas. El rito encarna una larga historia de resignificación popular, donde lo devocional y lo profano se entrelazan sin jerarquía. En esta celebración, la calle se vuelve escenario de improvisación colectiva, y cada cuerpo que baila participa de una coreografía heredada.
Dangond Castro, José Jorge (Director). (2000). Aquí nacen las canciones, capítulo 104 – San Agatón. Mamatoco: Inravisión – Señal Colombia. Archivo Señal Memoria, BTCX30-007835.
La Guacherna samaria, por su parte, es un carnaval nocturno inspirado en la tradición barranquillera pero con rasgos propios: comparsas escolares, danzas espontáneas, picós móviles, tambores que recorren barrios como Pescaíto, Bastidas o Mamatoco. Es una fiesta que resignifica el espacio público y convierte la noche en territorio de encuentro.
También son fundamentales las celebraciones indígenas, como el Ritual de Pagamento realizado por autoridades arhuacas, wiwa y kankuamas en fechas señaladas, donde se ofrenda a la Sierra Nevada como fuente de equilibrio espiritual y territorial.
Estas prácticas recuerdan que Santa Marta fue levantada sobre un entramado sagrado que sigue latiendo. Y aunque menos visibles en la narrativa urbana, otras fiestas completan este tejido plural: las Fiestas del Mar, los carnavales de Gaira, los festivales de picó, las Fiestas del Río en Fundación, la fiesta de San Juan Bautista en San Sebastián o las devociones en Taganga, entre otras.
En sus fiestas y celebraciones, Santa Marta condensa formas de narrarse a sí misma desde el goce, la memoria y la comunidad. Cada comparsa, cada procesión y cada ritmo tocado en la calle son también maneras de contar la historia local desde sus afectos y su diversidad. Celebrar, aquí, es una forma de hacer ciudad: de ocupar el espacio con sentido colectivo, de transmitir saberes entre generaciones, de reinscribir vínculos con el territorio.
Entonces, ¿qué se celebra cuando una ciudad cumple 500 años? En Santa Marta, celebrar es recordar cocinando, gritar un gol en la calle, bailar al ritmo de los tambores. Este artículo recoge tres escenas de esa ritualización, conmemoración, y reactivación del territorio, pero hay muchas más. Y para conocerlo, te invitamos a conocer Más samarios que El Morro (2025), el documental de Señal Memoria disponible en RTVCPlay.
Por: Laura Vera Jaramillo