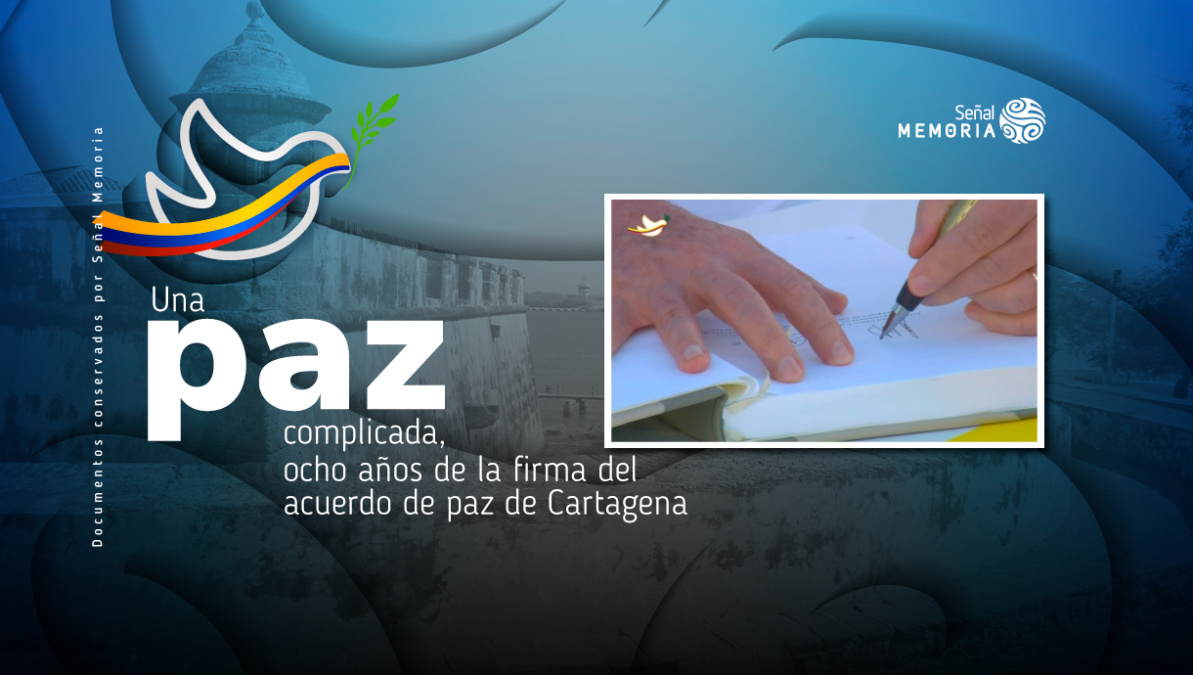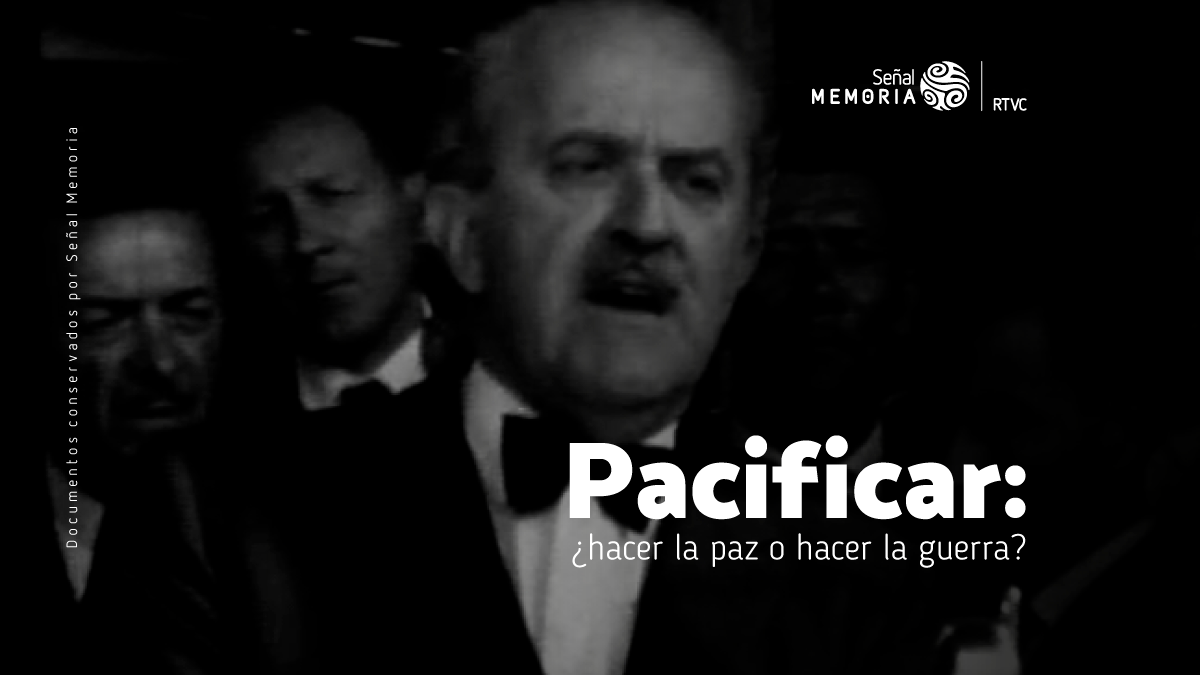Las y los colombianos han buscado la paz de manera permanente durante décadas. Las calles han sido escenarios predilectos para buscar ser escuchados de manera colectiva. En este artículo, nos aproximamos a algunas de las marchas por la paz, cuyos registros se conservan en el Archivo Señal Memoria.
El 7 de febrero de 1948 miles de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar de Bogotá por un solo clamor. En sus manos llevaban pañuelos negros en protesta contra la violencia política del momento. Ese evento se llamó la “Marcha del Silencio” y es una muestra de la búsqueda constante por la paz en Colombia.
El líder liberal Jorge Eliécer Gaitán convocó la manifestación para denunciar las persecuciones que se sufrían bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Allí, el caudillo pronunció lo que se ha llamado “Oración por la paz” y que ahora hace parte de la memoria. En el siguiente fragmento del programa de 1988 Jorge Eliécer Gaitán: la vida del gran caudillo popular se recuerda aquel acontecimiento.
Castellanos, Alfonso (Director). (1988). Jorge Eliécer Gaitán: la vida del gran caudillo popular. Bogotá: Inravisión. Archivo Señal Memoria, C1P-242237.
“Somos la mejor fuerza de paz en Colombia. Somos los sustentáculos de la paz en Colombia, y mientras en las veredas y en los municipios fuerzas minoritarias se lanzan al ataque, aquí están las grandes mayorías obedeciendo una consigna”. Esas fueron otras de las palabras pronunciadas por Gaitán aquel febrero. Pese a la intención, allí no cesaron los conflictos políticos. La Violencia se incrementó tras el asesinato del líder tan solo dos meses después de la Marcha del Silencio.
La protesta como libertad de expresión
La violencia interna en el país continúa, incluso más de setenta años después. Aunque los motivos no han sido los mismos a lo largo de las décadas, la población ha tenido que hacer frente a constantes violaciones de derechos humanos. Ante ello, la esperanza siempre ha sido la paz. Por eso, el conflicto armado que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y militares ha llevado a las personas a las calles, a manifestarse.
De acuerdo con el investigador Omar Rincón, en su texto De rebeldías y protestas públicas y masivas, la protesta es el ejercicio de la libertad de expresión que genera canales más directos de comunicación entre las personas y los gobernantes. Pese a la estigmatización que cae sobre algunas marchas, cuando pensamos en las manifestaciones en pro de la paz del país, el sentir es distinto.
Las y los ciudadanos recorren las calles expresando sus deseos de manera libre, en algunas ocasiones. Sin embargo, se trata de una respuesta ante actos que han querido callarlos y que incluso han silenciado a miles. Así, las calles se visten de blanco pidiendo un alto al fuego, un llamado al diálogo. Esa imagen no le es ajena a las y los colombianos. Crecimos en un país que ha buscado la paz durante décadas.
Ha sido un acto que no solo se ha llevado a cabo en la capital, Bogotá, sino en las regiones, en aquellos lugares en los que la población se ha convertido en víctima. El Noticiero de las siete registró marchas por la paz en varias oportunidades. A continuación, se puede observar una movilización de 1996 en la que participaron indígenas del Cauca.
Programar Televisión (Productor). (1996). Noticiero de las siete. Piendamó, Cauca: Inravisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-064179.
Como se aprecia en el audiovisual, el blanco es un color esencial para la protesta. Para los pueblos indígenas, el conflicto armado ha puesto en peligro sus vidas, sus territorios. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de cinco mil indígenas han sido reconocidos como víctimas de la violencia en el país entre 1958 y 2019. El pueblo Nasa, que habita mayoritariamente en el Cauca, ha sido el más afectado en cuanto a número de víctimas. Pese al temor causado por la guerra, han alzado sus voces, se han tomado calles en sus departamentos e incluso han viajado a Bogotá para unirse a los llamados colectivos por la paz.
Aunque la paz es un anhelo constante de los pueblos indígenas, también se han manifestado por la garantía de otros derechos como el de la tierra. En varias de esas ocasiones su lucha sí ha sido estigmatizada. Incluso, la policía ha buscado callarlos y controlarlos por medio del uso de la fuerza. En su texto Lugar común: la calle, la periodista Marta Ruiz menciona que, algunas veces, sus protestas han sido denominadas como “terroristas” por los gobernantes de turno, pese a que lo que en realidad buscan es ser escuchados. Se trata de miradas que los vinculan con grupos al margen de la ley por los territorios que habitan, aunque los argumentos carezcan de respaldo.
El llamado colectivo por la paz
En grandes ciudades como Medellín, las y los habitantes también han salido a marchar por la paz del país. En el fragmento audiovisual de los años noventa que se observa a continuación es posible detallar que las y los estudiantes han sido claves para hacer buscar el cese del conflicto. Sus vínculos con las problemáticas sociales los han llevado a pedir la paz, incluso cuando no todos han sido víctimas directas. Han abrazado luchas que los interpelan como colombianas y colombianos.
Programar Televisión (Productor). (1997). Noticiero de las siete. Medellín, Antioquia: Inravisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-064352 Clip 3.
En los años noventa las personas también salieron a marchar en municipios más pequeños como Florencia, Caquetá. El registro audiovisual del Noticiero de las siete da cuenta de la unión entre la ciudadanía, la Cruz Roja y la Policía departamental para hacer un llamado a la tolerancia. La fragilidad del Estado en este territorio hizo que los grupos armados ocuparan parte del departamento para llevar a cabo acciones ilícitas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1998 y 2002, la violencia se recrudeció en esa zona del país; incrementaron las masacres y los homicidios. El siguiente fragmento corresponde a ese período de tiempo.
Programar Televisión (Productor). (1998). Noticiero de las siete. Florencia, Caquetá: Inravisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-064434.
Las movilizaciones por la paz en el país han sido múltiples, tantas que es difícil enumerarlas. Ante un conflicto constante, con sus diversas particularidades temporales, la ciudadanía se ha unido para hacer llamados colectivos, para mantener la esperanza, para darle fin a la violencia, al sufrimiento.
La esperanza prevalece
Incluso, cuando el No ganó en el Plebiscito por la paz en 2016, los que apoyaban el Acuerdo de Paz decidieron que allí no se podía quedar la ilusión del cese al fuego. Pese a una sociedad dividida frente a cómo terminar el conflicto y qué hacer frente a los victimarios, se trataron de juntar las fracciones.
El 5 de octubre de 2016, tres días después de las votaciones del plebiscito, personas de todo el país salieron a defender la paz, lo pactado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Los jóvenes fueron protagonistas. Su convocatoria con el lema “¡Acuerdo Ya!” llevó a que miles de personas de diversos sectores se manifestaran. Así lo registró, en el caso de Manizales, la Radio Nacional de Colombia:
Patiño, Darío Fernando (Locutor). (2016). La señal de la mañana. Manizales, Caldas: Radio Nacional de Colombia. Archivo Señal Memoria, RNDC-DGB-219787-01.
Aunque todavía muchos colombianos y colombianas sufren las consecuencias del conflicto armado, la esperanza de la paz continúa. Pese a las diferencias, los llamados colectivos por el cese de la violencia siguen, en medio de un contexto en el que inocentes siguen atrapados en medio de enfrentamientos de grupos armados. No solo se han unido para salir a las calles, también lo han hecho por medio de la música, manifestaciones artísticas, grupos de conversación, entre otras acciones.
Por: Laura Lucía González Contreras