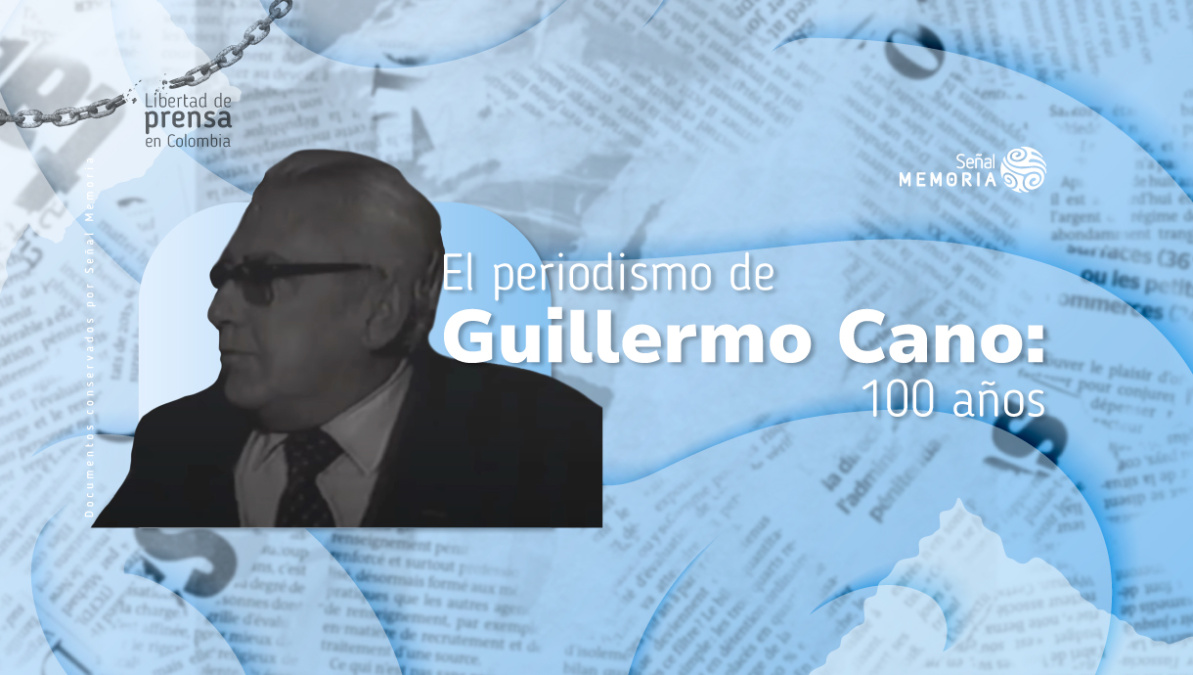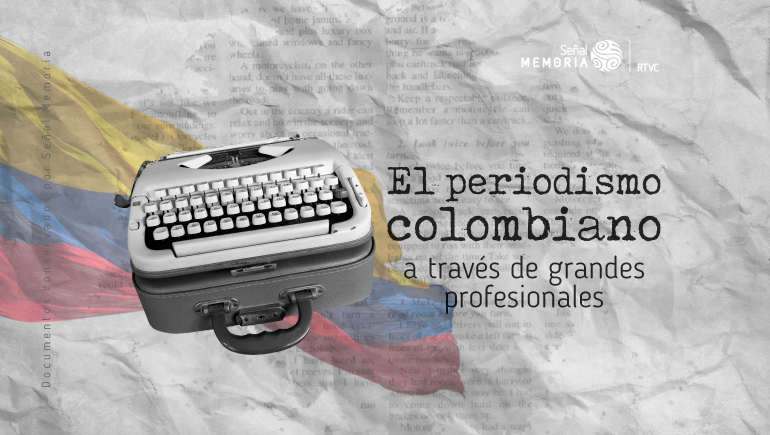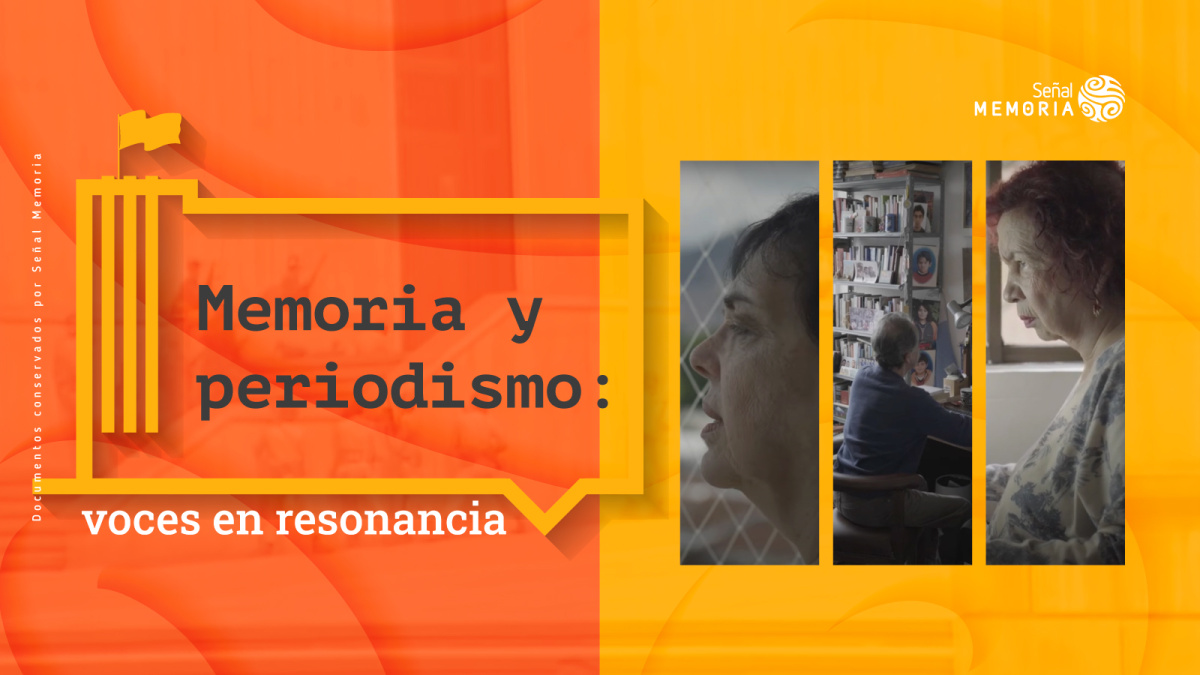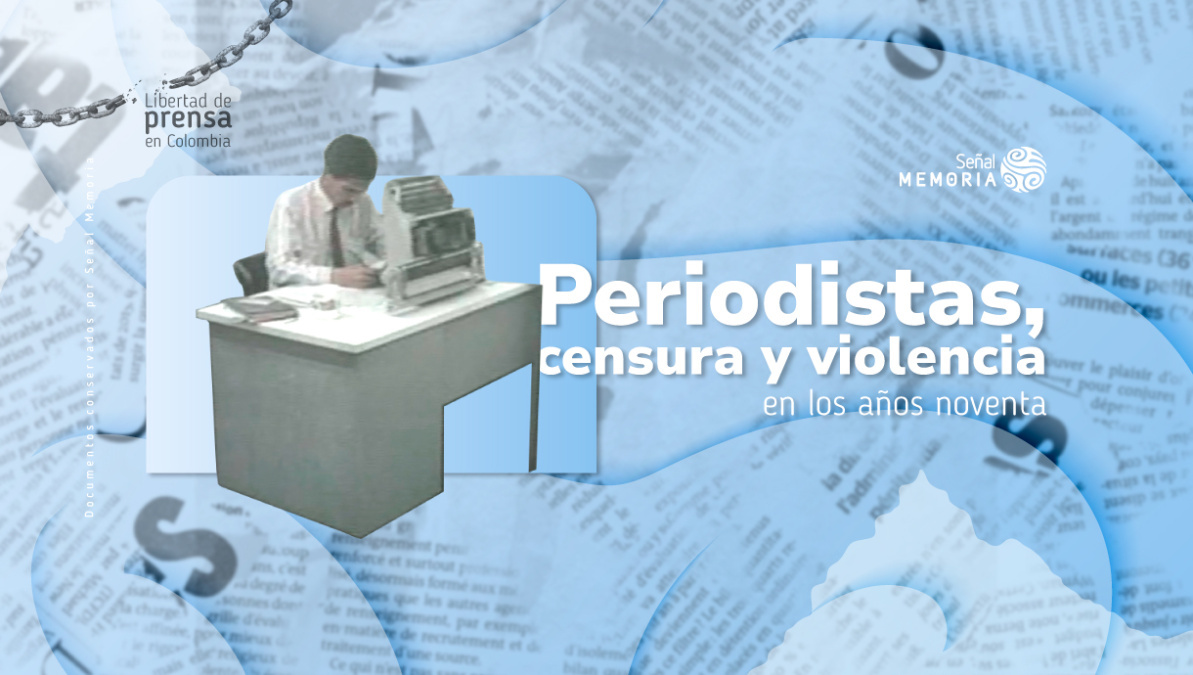
Los años noventa fueron una década bisagra en Colombia. La Constitución de 1991 proclamaba un horizonte democrático con un robusto catálogo de derechos, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la protección de la actividad periodística como patrimonio cultural. Era la primera vez que el periodismo quedaba explícitamente amparado en el texto constitucional, después de un siglo marcado por cierres arbitrarios de medios, censura previa y represión de voces críticas. Sin embargo, mientras la carta política prometía libertades, la realidad imponía amenazas. El poder del narcotráfico, las tensiones del Proceso 8.000 y la fragilidad institucional configuraron un escenario en el que la prensa se convirtió en un campo en disputa, atrapada entre la violencia de actores ilegales y las presiones de las élites políticas.
El archivo audiovisual Señal Memoria conserva fragmentos que condensan esa tensión. Dos de ellos permiten ver, con nitidez, cómo se ejerció la censura en esos años: en Cali, en 1995, periodistas regionales fueron intimidados en medio del auge del Cartel de Cali; y en Bogotá, en 1994, el Senado intentó imponer restricciones a los noticieros de televisión durante el escándalo del Proceso 8.000. Juntas, estas escenas ilustran cómo la libertad de prensa en Colombia fue acosada tanto desde los márgenes violentos como desde el centro del poder.
Cali 1995: periodistas bajo amenaza
Programar Televisión (Productor). (1995). Amenazas a la libertad de prensa en Cali. [Noticiero]. Cali: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-063984
Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, el poder del narcotráfico no desapareció: se fragmentó. El Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, extendió su influencia en el Valle del Cauca y consolidó redes económicas y políticas que le permitieron proyectarse más allá de lo puramente criminal. En ese contexto, los periodistas de Cali enfrentaban un clima enrarecido: amenazas veladas, rumores persistentes y presiones que buscaban controlar lo que podía o no publicarse en los medios regionales.
El noticiero N7 registró un episodio revelador. Una carta firmada por los Rodríguez Orejuela fue enviada a Juan Guillermo y Fernando Cano, directores de El Espectador, negando cualquier intención de “amenazar, sitiar o sembrar el terror en Cali”. El gesto, más que tranquilizar, reforzaba la lógica del miedo: al negar la amenaza, se reafirmaba su presencia simbólica, manteniendo a los periodistas en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. La sombra del asesinato de Guillermo Cano Isaza en 1986 seguía viva, recordando hasta qué punto denunciar al narcotráfico podía pagarse con la vida. La familia Cano, aún al frente del periódico, cargaba con esa memoria y con la presión permanente de quienes buscaban condicionar su línea editorial.
El archivo conserva también las voces de la prensa local. Miguel A. Arango, director de El Caleño, y Alveiro Echavarría, de Noti5, relataban ante las cámaras la situación que vivían: trabajar bajo amenaza significaba ajustar titulares, omitir datos y, en ocasiones, callar noticias enteras. No era censura dictada desde una oficina estatal, sino autocensura forzada como estrategia de supervivencia. La lógica era clara: cualquier palabra podía desencadenar represalias contra periodistas o sus familias.
En medio de esta atmósfera, el vicefiscal Adolfo Salamanca anunciaba investigaciones para esclarecer los hechos. Pero la incredulidad era evidente: el sistema judicial había mostrado limitaciones profundas para enfrentar a estructuras como el Cartel de Cali, con capacidad de penetrar instituciones y neutralizar pesquisas. La promesa de justicia se percibía más como un formalismo que como una garantía real de protección.
En Cali, la censura operaba más por omisión que por decreto. La amenaza bastaba para condicionar la información. El resultado fue una prensa obligada a negociar constantemente entre el deber de informar y la necesidad de sobrevivir, un dilema que refleja cómo la violencia reconfiguró las condiciones del periodismo regional en Colombia.
Bogotá 1994: censura desde el Senado
Programar Televisión (Productor). (1994). Intento de censura a los medios de comunicación. [Noticiero]. Bogotá: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-063941.
Un año antes, en Bogotá, se había dado un episodio distinto, pero igualmente revelador. En 1994, comenzaban a conocerse las denuncias sobre la infiltración de dineros del Cartel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Lo que después sería conocido como el Proceso 8.000 se convirtió en el mayor escándalo político de la década, poniendo a prueba la credibilidad de las instituciones y de la prensa.
En ese contexto, el Senado de la República intentó aprobar medidas que limitaban el margen de acción de los noticieros de televisión, bajo el argumento de garantizar la “precisión informativa”. La reacción fue inédita: diez directores de noticieros —los principales espacios informativos de la televisión pública en ese momento— firmaron un comunicado conjunto rechazando lo que consideraban un intento de censura política. La escena fue registrada por el noticiero N7 y permanece como testimonio de un momento clave en la relación entre periodismo y poder.
El comunicado, leído en televisión, invocaba directamente los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución de 1991: el derecho a la libertad de expresión, la protección de la actividad periodística y el acceso a la información pública. La defensa no se limitaba a un tecnicismo jurídico: era un mensaje político, una advertencia de que el marco constitucional recién estrenado no podía vaciarse por intereses coyunturales. En un país acostumbrado a que los periodistas se enfrentaran solos a las presiones, la declaración conjunta de diez directores marcó un hito de resistencia colectiva.
La Cámara de Representantes rechazó las medidas del Senado, y organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y medios internacionales alertaron sobre el riesgo que corrían las libertades en Colombia. La paradoja era evidente: mientras la Constitución se presentaba como un pacto “democrático, participativo y pluralista”, desde el Congreso surgían intentos de disciplinar a los medios en plena crisis política. Aquí, la amenaza no provenía de actores armados ilegales, sino de las élites políticas que buscaban contener el impacto de la investigación periodística. El episodio mostró que el poder podía recurrir tanto a la intimidación violenta como al diseño institucional para restringir la libertad de prensa.
Continuidades y conexiones
Los episodios de Bogotá en 1994 y Cali en 1995 no pueden leerse como anécdotas aisladas. La Comisión de la Verdad documentó que, entre 1986 y 2016, al menos 190 periodistas fueron asesinados en Colombia, además de centenares de amenazas, exilios y desplazamientos. Pero más allá de las cifras, lo que resaltó la CEV es que la violencia contra la prensa funcionó como un dispositivo para delimitar el campo político: decidir qué podía circular en la esfera pública y qué debía ser silenciado.
El informe habla de “zonas de silencio”, regiones enteras donde la autocensura dejó de ser una elección individual para convertirse en una condición estructural: comunidades que no tuvieron acceso a información independiente porque la prensa local fue callada por el miedo o la cooptación. En contraste, en Bogotá se produjeron gestos colectivos de defensa —como el comunicado de los directores de noticieros en 1994— que evidencian que el centro político tenía más capacidad de reacción que las periferias. Esta asimetría es clave: la libertad de prensa no se vivió igual en todo el país.
Otro hallazgo central de la CEV es que los periodistas no fueron solo víctimas: también fueron actores dentro de la disputa por el sentido de la democracia. Algunos resistieron y denunciaron, otros se alinearon con poderes políticos, económicos o armados, reforzando narrativas de guerra. En ese sentido, la prensa fue a la vez escenario y protagonista del conflicto.
Vistos desde esta perspectiva, los documentos de archivo preservados en Señal Memoria adquieren un valor singular. No solo registran declaraciones y comunicados, sino que conservan la textura de un momento histórico donde el periodismo operaba bajo presión constante. En ellos puede verse cómo, a través de la intimidación armada en Cali o de la censura institucional en Bogotá, se intentaba domesticar la palabra pública.
La paradoja persiste: mientras la Constitución de 1991 inauguraba un marco legal que proclamaba la libertad de prensa como derecho fundamental, la práctica cotidiana revelaba un terreno marcado por amenazas, sanciones y silencios. El archivo no solo recuerda ese desfase entre norma y realidad: lo documenta. Y al hacerlo, muestra que la libertad de prensa en Colombia no ha sido un derecho consolidado, sino un espacio frágil, siempre en disputa.
Por: Laura Vera Jaramillo