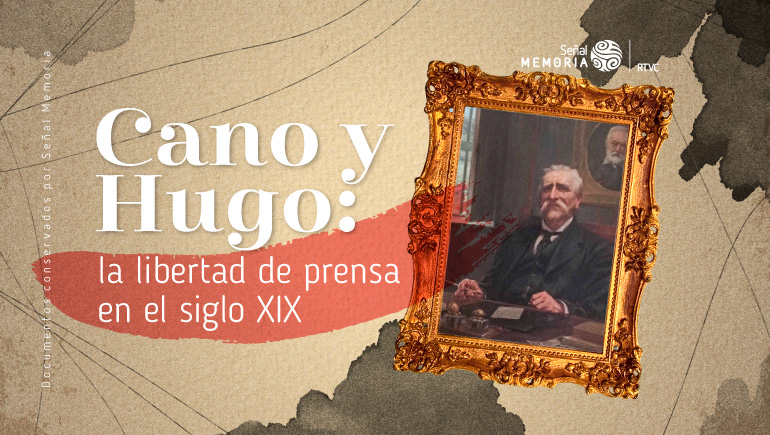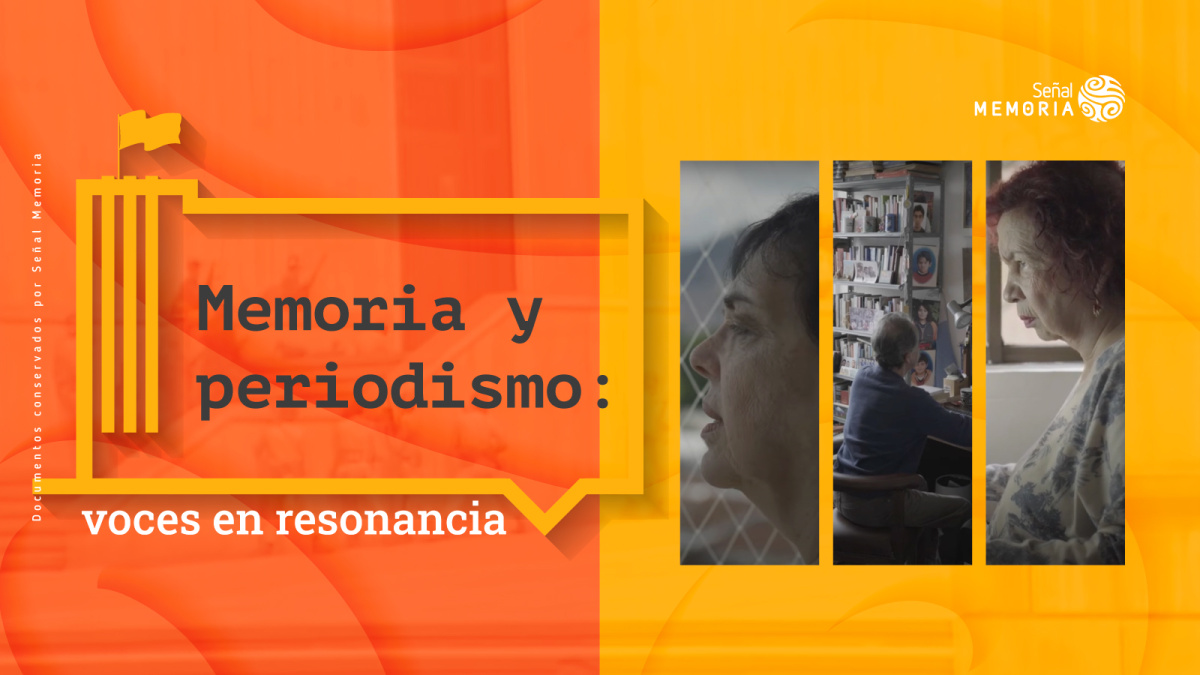En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, reflexionamos sobre el legado de Germán Castro Caycedo a través de dos registros conservados en el Archivo Señal Memoria. Su obra —rigurosa, incómoda, ética— ofrece claves para pensar el oficio periodístico en el presente. Este texto propone una lectura desde sus prácticas narrativas, en definitiva una invitación a volver sobre su manera de contar el país.
Cada 3 de mayo, el calendario internacional nos recuerda la importancia de defender la libertad de prensa. Cada oficio tiene sus maestros. No los que dictan cátedra, sino los que encarnan una manera de hacer. En Colombia, donde ejercer el periodismo ha implicado tantas veces navegar entre la urgencia, la precariedad y el riesgo, es necesario volver la mirada sobre quienes hicieron del oficio un compromiso. Germán Castro Caycedo fue uno de ellos.
Él no escribió tratados sobre el periodismo, pero su obra —más de 20 libros de crónica, centenares de reportajes en prensa y televisión, cientos de kilómetros recorridos a pie, en avión o en lancha— fue, en sí misma, una forma de trabajo serio, exigente y profundamente comprometido.
Hoy, cuando el ejercicio periodístico enfrenta nuevas tensiones, y cuando el oficio parece a veces extraviarse entre algoritmos, inmediatez o agendas cruzadas, vale la pena volver sobre su figura. No como símbolo estático, sino como una pregunta viva: ¿qué significa tomarse en serio el periodismo?
El rigor como punto de partida
Villamizar, Mireya (Realizadora). (1997). Hablemos de... Germán Castro Caycedo [Programa de televisión]. Bogotá: Inravisión; Señal Colombia - RTVC. Archivo Señal Memoria, BTCX30-008861.
Para Germán Castro Caycedo, el periodismo comenzaba donde terminaba la comodidad. No había oficio sin trabajo de campo. "Hay que caminar el país", repetía, no como consigna, sino como método.
Precisamente, en el programa “Hablemos de…” (1997), Castro Caycedo explicaba su método: primero construía hipótesis a partir de fuentes indirectas, y luego salía al terreno para contrastarlas o derribarlas. Para él, el dato no era un registro frío: era una conversación viva con la realidad.
Ese rigor no era gratuito, era su manera de preservar la autonomía del periodista. Porque quien no investiga, repite. Y quien repite, se vuelve transmisor de los discursos del poder. Para Castro Caycedo, ejercer el periodismo no era redactar desde el escritorio, sino dudar, preguntar y confirmar, aun cuando eso significara incomodar a autoridades, intereses o estructuras de poder.
En tiempos donde el oficio se acorta por la urgencia o se domestica por el mercado, su obsesión por el rigor se vuelve una ética del trabajo.
Narrar lo incómodo es necesario
El periodismo de Germán Castro Caycedo no perseguía escándalos, pero sí incomodidades. Y sabía encontrarlas. En Colombia amarga (1976), su primer libro, ya estaban delineados los grandes ejes de su obra: las zonas ignoradas del país, la violencia estructural, el abandono estatal, la desigualdad que no entra en los discursos oficiales. “Diez reportajes iniciales que intentan dejar la noción de una endemia colombiana —escribió entonces—: la violencia en todas sus manifestaciones, que nos llegó con la invasión de América y que se hace más patética en la época de la República.”
Narrar esas otras caras de Colombia era una toma de posición. Porque contar lo que no se quiere ver —el dolor sin titulares, la corrupción que nunca llega a juicio, la injusticia convertida en costumbre— no era, para él, un gesto retórico, sino una forma concreta de responsabilidad. Una que se ejerce con una ética de escucha, de presencia y de escritura.
Castro Caycedo lo dijo con claridad brutal: “El campesino colombiano no abandonará su patria el día que tenga cómo llenar el estómago. El hombre de la ciudad no huirá de la justicia el día que tenga trabajo, salud, educación. La mujer no venderá su cuerpo el día que en Colombia haya para ella otro tipo de oportunidades.”
En El hueco (1989), por ejemplo, reconstruyó las rutas migratorias clandestinas de colombianos rumbo a EE.UU., mucho antes de que los medios hablaran de crisis migratoria. En La bruja (1994), conectó narcotráfico, política y creencias populares sin caer en el sensacionalismo: “La vida de la bruja va desmadejando, a través de una cadena de historias vitales, los tres temas que comprenden este gran reportaje: coca, política y demonio.”
Cada historia era un espejo. Porque narrar el país incómodo, para Castro Caycedo, era recordarle a Colombia lo que a veces elegía olvidar.
El compromiso del oficio
Hoyos Pérez, Bernardo (Director). (1991). Esta es su vida: Germán Castro Caycedo [Entrevista televisiva]. Bogotá: Inravisión. Archivo Señal Memoria, C1P-242148.
En Colombia, ejercer el periodismo con independencia siempre ha implicado negociar con alguna forma de riesgo: la amenaza directa, la manipulación institucional, el silenciamiento editorial. Germán Castro Caycedo lo sabía. En “Esta es su vida” (1991), una interesante entrevista realizada por Bernardo Hoyos para la televisión pública, el periodista reflexionaba sobre lo que significaba sostener una línea crítica en medios que no siempre protegían esa autonomía. Hablaba de presiones, de temas “que nadie quería tocar”, de incomodidades políticas.
Durante dos décadas, al frente del programa “Enviado Especial”, produjo cientos de reportajes para RTI Televisión. El solo listado de temas da cuenta de su coraje. Castro Caycedo no militaba en partidos ni buscaba alianzas con agendas ideológicas. Su única fidelidad era con los hechos. Y en un entorno donde las tensiones entre información y poder han sido históricas, ese compromiso era, sin duda, una forma de resistencia.
La objetividad no existe, pero la ética sí
Germán Castro Caycedo desconfiaba de la palabra “objetividad”. No por frivolidad, sino porque entendía que en el periodismo, como en la vida, toda mirada tiene un lugar desde donde se enuncia. “En periodismo no ha habido, no hay ni habrá jamás objetividad”, afirmó en una entrevista con El Espectador en 2007. Pero esa frase, tantas veces malinterpretada, no era una licencia para la distorsión ni una defensa del relativismo. Era una advertencia ética.
Lo que Germán Castro Caycedo sostenía no era una defensa de la objetividad entendida como neutralidad, sino una ética del periodismo. Narrar, para él, implicaba reconocer desde dónde se habla y asumir la responsabilidad de ese lugar. La credibilidad de las historias no dependía de fingir imparcialidad, sino de trabajar con hechos comprobables, de escuchar con atención, de contrastar versiones, y de no traicionar la complejidad de lo real.
Su práctica meticulosa demostraba que se puede ser subjetivo sin tergiversar, y comprometido sin renunciar a la precisión. En un contexto donde los discursos sobre “verdad” se debilitan entre algoritmos, intereses cruzados y polarización, su forma de ejercer el periodismo recuerda algo esencial: la verdad no es una consigna ni un punto de vista, sino una tarea que exige tiempo, rigor y responsabilidad.
Apuntes finales
Germán Castro Caycedo, sin duda, fue un hombre que se tomó el oficio en serio. Creyó que el periodismo podía ser algo más que repetición o denuncia efímera. Fue un narrador de la historia colombiana. Como escribió en Perdido en el Amazonas: “La selva es una caja de sonidos persistentes. Todos nuevos, todos extraños y diferentes de día y de noche.” Así también era el país que narró: una selva de voces múltiples, intensas, a las que supo escuchar.
Por eso, su legado no se agota en una defensa del periodismo como técnica. Su figura nos recuerda que narrar es también una forma de implicarse: con el país, con sus fracturas, con sus preguntas difíciles. Lo suyo fue más que un método: fue una ética encarnada. Como escribió Ryszard Kapuściński, “Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen ser humano. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas.” Y Germán Castro Caycedo lo fue.
Por: Laura Vera Jaramillo